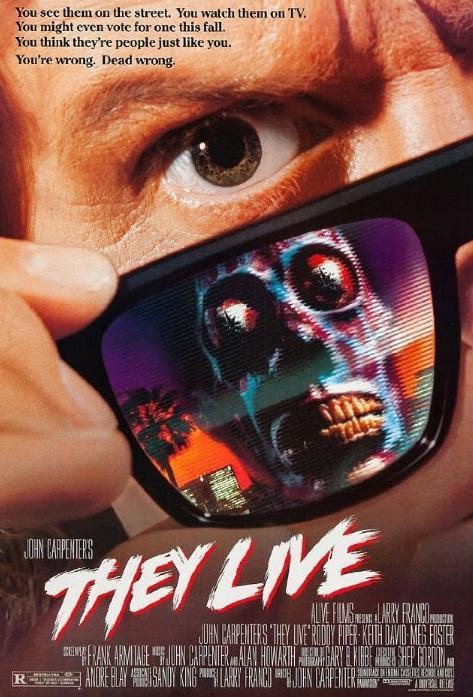Nunca entenderé por qué Argento dijo aquello de que El gato de las nueve colas era la que menos le gustaba de todas sus películas. A mí me parece formidable y, por mucho que el director romano se propusiera "americanizar" su estilo (esa persecución en coche... estupenda), sus constantes, sus obsesiones y sus virtudes siguen ahí... intactas (una forma de entender el cine que juega a ser manierista y poco sutil, pero donde lo operístico resulta ser mucho más fino y delicado de lo que aparenta).

Visualmente es un caramelo desde el primer hasta el último plano, la música de Morricone es bellísima, Malden está espectacular (¡qué bonita y auténtica la relación paternal con su sobrina/ahijada!) y todo vuelve a girar en torno a la eterna cuestión de la mirada: ¿qué ver y qué no? ¿cómo percibimos e interpretamos lo que miramos? ¿qué responsabilidad adquirimos con ello? La insigne escena del tren, con los carroñeros fotógrafos alimentando frívolamente sus cámaras a base de sangre y celebridades, es el ejemplo más claro de cómo el director nos interpela directamente a nosotros, espectadores escopofílicos que gozamos impunemente de los morbosos y gráficos crímenes representados en pantalla desde la comodidad (y seguridad) de nuestros asientos.

La película juega con esos ligeros ramalazos políticos para construir su discurso, que va mucho más allá de una simple trama criminal (la cual, en manos de otro, tendría cero interés). Ahí juega también un papel determinante la forma de estructurar visualmente los planos; de dibujar la geografía urbana, las calles, los elementos arquitectónicos o el diseño de interiores (las entrañas de los edificios... esas escaleras que, como el plano del ojo, remiten a Siodmak) como condicionantes absolutos (y representación) de nuestra forma de percibir (construir) y actuar en el mundo (otra vez la sempiterna y más que evidente influencia de Antonioni... que hoy en día podemos rastrear, por ejemplo, en Michael Mann).

Un par de cosas que me han encantado en esta revisión: la forma de jugar (como si de brujería se tratase) con el tiempo y el espacio (con lo objetivo y la visión -no visión, en este caso- subjetiva) a la hora de juntar por segunda vez a los dos periodistas (un nombre que evoca y conjura una brecha en nuestra mente y en la propia realidad); ese travelling en el cementerio con los protagonistas "sangrados" a la derecha (limitando la visión de lo que tienen por delante); lo de la leche (con los dos cartones supurando como ubres); y, como siempre, el emocionante finalazo (¡las manos echando humo! y esa dulce e inocente voz reclamando a "Biscottino" que, en el siniestro hueco de un ascensor, resuena como salida de ultratumba).


Visualmente es un caramelo desde el primer hasta el último plano, la música de Morricone es bellísima, Malden está espectacular (¡qué bonita y auténtica la relación paternal con su sobrina/ahijada!) y todo vuelve a girar en torno a la eterna cuestión de la mirada: ¿qué ver y qué no? ¿cómo percibimos e interpretamos lo que miramos? ¿qué responsabilidad adquirimos con ello? La insigne escena del tren, con los carroñeros fotógrafos alimentando frívolamente sus cámaras a base de sangre y celebridades, es el ejemplo más claro de cómo el director nos interpela directamente a nosotros, espectadores escopofílicos que gozamos impunemente de los morbosos y gráficos crímenes representados en pantalla desde la comodidad (y seguridad) de nuestros asientos.

La película juega con esos ligeros ramalazos políticos para construir su discurso, que va mucho más allá de una simple trama criminal (la cual, en manos de otro, tendría cero interés). Ahí juega también un papel determinante la forma de estructurar visualmente los planos; de dibujar la geografía urbana, las calles, los elementos arquitectónicos o el diseño de interiores (las entrañas de los edificios... esas escaleras que, como el plano del ojo, remiten a Siodmak) como condicionantes absolutos (y representación) de nuestra forma de percibir (construir) y actuar en el mundo (otra vez la sempiterna y más que evidente influencia de Antonioni... que hoy en día podemos rastrear, por ejemplo, en Michael Mann).
Un par de cosas que me han encantado en esta revisión: la forma de jugar (como si de brujería se tratase) con el tiempo y el espacio (con lo objetivo y la visión -no visión, en este caso- subjetiva) a la hora de juntar por segunda vez a los dos periodistas (un nombre que evoca y conjura una brecha en nuestra mente y en la propia realidad); ese travelling en el cementerio con los protagonistas "sangrados" a la derecha (limitando la visión de lo que tienen por delante); lo de la leche (con los dos cartones supurando como ubres); y, como siempre, el emocionante finalazo (¡las manos echando humo! y esa dulce e inocente voz reclamando a "Biscottino" que, en el siniestro hueco de un ascensor, resuena como salida de ultratumba).