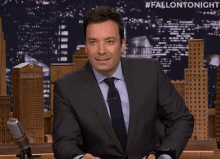Las batallitas del abuelo
Jesús Laínz
Para explicar la necesidad de la nueva dosis de enfrentamiento entre españoles llamada
Ley de Memoria Democrática, la ministra comunista
Yolanda Díaz ha declarado en el Congreso, con pulso alterado y gesto crispado, que su padre sufrió las cárceles franquistas. Con ello Díaz ha demostrado ser una fiel continuadora de José Luis Rodríguez Zapatero, que solió utilizar el fusilamiento de su abuelo como argumento político, costumbre muy extendida entre los izquierdistas y curiosamente muy poco practicada por los que se supone que están en la orilla política contraria.
Pero
todos tenemos abuelo. El mío paterno, por ejemplo,
Manuel Laínz Ribalaygua, dio con sus huesos en la checa que regentaba el socialista Manuel Neila en la calle del Sol de Santander, bajo los siguientes tres cargos: capitalista, monárquico y católico. Respecto al primer crimen, mi abuelo manifestó que, efectivamente, con sus fábricas daba de comer a varios cientos de familias. Lo de monárquico lo despachó con un “ni fu ni fa”, y en cuanto a lo de católico, confesó que “ciertamente, de misa diaria”. Lo tuvieron un par de días interrogándolo hasta que, en medio de la noche, le dijeron que se fuera a su casa. Pero en el momento de dirigirse hacia la puerta le cogió del brazo un miliciano:
–Don Manuel, usted no me conoce, pero soy Fulano, el marido de Zutana, que trabaja en su fábrica de colchones. Además, es usted el padrino de bautizo de mi hijo. Ni se le ocurra salir, porque le van a pegar dos tiros en un callejón antes de que llegue a casa. Venga conmigo a mi despacho, métase en el armario y no se le ocurra moverse en toda la noche.
A la mañana siguiente, con el sol ya alto, el buen miliciano aprovechó un momento sin vigilancia para sacar de la checa a su protegido.
–Váyase a su casa y no salga de ella hasta que entren los suyos.
Su hermano José María lo pasó bastante peor. Detenido por dar catequesis a los niños de su parroquia, acabó en el barco-prisión
Alfonso Pérez, donde el 27 de diciembre de 1936 fueron asesinados ciento sesenta presos derechistas. A él no le tocó en el pito, pito, gorgorito con el que eligieron los destinatarios de una bala en la cabeza. Después fue enviado al batallón disciplinario encargado de cavar trincheras en el puerto del Escudo, con los pies encadenados durante varios meses. Pasó tanta hambre que desarrolló la curiosa facultad de contar los garbanzos en su caída desde el cucharón hasta el plato. Mi padre se moría de risa recordando que casi nunca fallaba.
Su otro hermano, Martín, instalado en Barcelona para hacerse cargo de los negocios familiares allí ubicados, tampoco gozó de tranquilidad. Se las apañó a duras penas para evitar ser encarcelado por fascista, dejó testimonio del
“Prohibido el 'usted' y el 'señor'” que presidía los tribunales populares e incluso se vio obligado, como todo el vecindario, a retirar el felpudo de la entrada, insoportable ostentación burguesa por la que los milicianos le advirtieron de que podría ser encarcelado.
Mi abuelo materno, Luis Fernández Martín, también pasó sus aventuras para salvar la vida. Como murió en 1945, siendo mi madre todavía muy niña, y dado que mi abuela debió de sufrir una especie de borrado selectivo de los recuerdos de aquella época, no he conseguido saber gran cosa de él. No se le conoció actividad política alguna, salvo que debió de ser vagamente eso que suele llamarse una persona de derechas. Mi abuela alguna vez mencionaba que fueron a por él por lo alto, guapo y bien plantado que era. Lo que sí sé a ciencia cierta es que tuvo que pasar
varios días escondido entre los cadáveres de un hospital de sangre en el que mi abuela ejercía de enfermera improvisada. Cómo salvó la vida y lo que le sucedió durante el resto de la guerra lo ignoro.
Por la parte de mi mujer, mis suegros me han contado alguna vez cómo los jóvenes se tiraban de los camiones de reclutamiento forzoso y se escondían en los bosques para no tener que luchar en el ejército republicano; y cómo los milicianos confiscaban los ganados de los paisanos y organizaban, mientras éstos pasaban hambre, grandes comilonas en las que se divertían arrojando chuletones a los perros. Por eso casi todo el mundo, sin ideología alguna en su mayoría,
recibió la entrada de las tropas nacionales como el regreso de la ley y el orden.
No podemos terminar esta pequeña historieta sin una última mención al
chequista socialista Manuel Neila, de infausta memoria, cuyas manos, manchadas con la sangre de muchas decenas de infelices, también se dedicaron a acaparar joyas y dineros, delitos por los que fue detenido en 1938 en Francia, donde se había instalado tras su huida de Santander un año antes. Denegada su extradición, acabó sus días en México.
Nada de particular, como pueden ver, y unas historias que jamás se me hubiera ocurrido trasladar al papel de no ser por la insistencia de nuestros gobernantes en
desenterrar las historias bélicas de sus abuelitos.
Abuelitos tenemos todos, y aventuras parecidas a éstas, y mucho más trágicas, pueden ser contadas por millones de españoles que tuvieron a sus familiares en ambos bandos. Sin embargo, es dudoso que sean tantos los interesados en hacer de las historias de sus abuelos asunto de debate político en el siglo XXI, con la enorme cantidad de
problemas muy actuales, muy serios y muy urgentes que hay que resolver.
No parece que nuestros dirigentes izquierdistas se hayan dado cuenta de ello, pero todos tenemos abuelos y padres que sufrieron en aquellos duros años. Eso nos iguala a todos los españoles. Pero hay una característica que distingue a los dirigentes izquierdistas de los españolitos de a pie, especialmente de ésos que no pertenecemos a su secta de resentidos: nosotros concebimos la política como el arte de servir al bien común aquí y ahora, no como el instrumento para
agitar rencores y obtener venganza por hechos acaecidos hace un siglo.