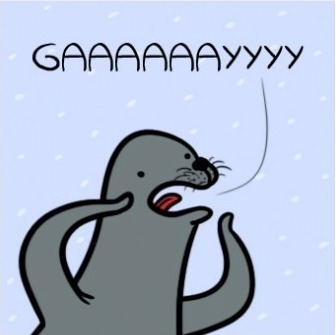El triunfo de Satanás: “THE LORDS OF SALEM”, DE ROB ZOMBIE

[
ADVERTENCIA: EN EL PRESENTE ARTÍCULO SE REVELAN MUCHOS IMPORTANTES DETALLES DE LA TRAMA DE ESTE FILM.] El pasado 8 de octubre tuve ocasión de ver en el Festival de Sitges el nuevo largometraje de Rob Zombie,
The Lords of Salem (2012), del cual tengo entendido que será distribuido en España por Aurum pero que, salvo error del que suscribe, aún carece de fecha de estreno. Si llega a nuestros cines, será el primer film de su autor que lo hace desde
Halloween: El origen del mal (Halloween, 2007), pues como es bien sabido su magnífica secuela,
Halloween II (2009), acabó conociendo un vergonzoso estreno en formatos domésticos. No solo eso: será un auténtico milagro, y un sano ejercicio de libertad de expresión y normalización cultural que así lo haga, habida cuenta de que
The Lords of Salem es, a mi entender, la propuesta más agresiva y radical de un cineasta que con su corta pero intensa filmografía ha logrado hacerse merecidamente un nombre no ya dentro del cine fantástico, sino me atrevería a decir que incluso dentro del cine en general, en virtud de una obra incómoda e inclasificable (reminiscencias genéricas al
fantastique aparte), que destaca por su inconformismo, heterodoxia y personalidad única e indiscutible.

Las primeras escenas de
The Lords of Salem son un perfecto aviso de todo lo que vendrá a continuación: tras una primera a modo de introducción, en la que el reverendo Jonathan Hawthorne (Andrew Prine –
1—) anota en su diario el procesamiento de diversas mujeres por brujas en el Salem (Massachussetts) del siglo XVII, le sigue una secuencia que se abre con un primer plano de la testuz de un macho cabrío, iluminada a contraluz por las llamas de una hoguera nocturna, y a continuación una sucesión de macabras imágenes de un aquelarre celebrado alrededor de ese mismo fuego por unas grotescas brujas, harapientas, sucias, greñudas y de carnes macilentas, que se dirían arrancadas de las pinturas negras de Francisco de Goya, y presididas por su líder Margaret Morgan (una extraordinaria e irreconocible Meg Foster). El
look asimismo grotesco y “feísta” de las imágenes anticipa la tonalidad de un relato fantástico que va a estar dominado en la mayor parte de su metraje por la amenaza latente del regreso de las
auténticas brujas de Salem y la culminación de su propósito: facilitar el advenimiento del Anticristo, por mas que nunca se le menciona de esta manera. Desde este punto de vista,
The Lords of Salem se inscribe en la corriente de cine fantástico apocalíptico o post-apocalíptico de estos últimos años, con la diferencia de que la apuesta de Zombie se sustenta sobre miedos y terrores ancestrales: sobre la hipotética existencia del Mal entendido como una entidad física y a la vez mental pero siempre palpable. El Mal, como una consecuencia “natural” de la vileza inherente en el ser humano. A fin de cuentas, ¿no son sino humanas las brujas que invocan a Satanás? ¿Y no tiene este otro medio de plantar su semilla en nuestro mundo si no es a través del cuerpo de una mujer? Desde luego que no se trata de un tema “novedoso” u “original”, como bien nos recuerda Zombie citando casi explícitamente
La semilla del diablo (Rosemary’s Baby, 1968, Roman Polanski), pero pocas veces se ha visto con la pragmática carnalidad, la “fisicidad”, con que se plantea aquí.

Tras ese arranque, digamos, goyesco, la acción se sitúa en el Salem de la actualidad. La cámara recorre brevemente, en planos fijos o mediante lentos movimientos de cámara, las calles de una ciudad moderna y gris, húmeda y ligeramente sombría, en la que los colores pálidos contrastan sobremanera con los tonos anaranjados y amarillentos de las primeras escenas de las brujas. Luego, la cámara fija su atención en el apartamento de alquiler donde vive una mujer joven, Heidi Hawthorne (Sheri Moon Zombie), última descendiente directa del reverendo John Hawthorne (ambos apellidados –no por casualidad— como el autor de
La letra escarlata, Nathaniel Hawthorne, en una de las muchas sutiles referencias culturales que llenan el relato). Más concretamente, Heidi duerme boca abajo en su cama, y la cámara traza una corta panorámica sobre su espalda, como sugiriendo la importancia que va a tener en el desarrollo del relato el cuerpo de esta mujer. Heidi se despierta tarde (su despertador marca las 2:00 P.M.: las 14 h.), dado que trabaja como pinchadiscos (o, si lo prefieren, DJ) en el programa radiofónico musical y de entrevistas nocturno de una pequeña emisora local, junto a sus compañeros, “los dos Herman”: Herman Jackson (Ken Foree) y Herman Whitey Salvador (Jeffrey “Jeff” Daniel Phillips –
2—). La vida cotidiana de la protagonista no tardará en dar un giro en virtud de un par de sucesos extraños. El primero: al salir de su apartamento, Heidi creer ver a alguien (una figura en sombras) en el dintel del apartamento número 5, al final del mismo pasillo donde está el suyo
(3); incluso le pregunta a su casera, la Sra. Lacy (Judy Geeson), si lo ha alquilado a alguien, a lo cual esta responde negativamente. Más tarde, y después de un programa en el cual Heidi y los dos Herman han entrevistado al escritor Francis Matthias (Bruce Davison), autor de un libro sobre el procesamiento de las brujas de Salem, alguien deja en la recepción de la emisora un paquete para la protagonista: una caja de madera que contiene un misterioso vinilo, grabado por un grupo que se hace llamar Los Señores de Salem. A solas en su apartamento junto con Herman Whitey, Heidi escucha el disco de Los Señores de Salem: una música repetitiva, enervante, profunda, infernal… Nada más oírla, se siente mareada y a su mente acuden una serie de cortos
flashes para ella incomprensibles sobre las brujas de Salem: fragmentos del aquelarre goyesco del principio.


Para Heidi será el inicio de su descenso a los infiernos, marcado bajo el signo del presagio en forma de recurrentes pesadillas y alucinaciones premonitorias, a cual más grotesca y horripilante: la secuencia en la que la joven entra en una pequeña iglesia, se adormece en el banquillo, y (en sueños) un sacerdote la fuerza a practicarle una felación (síc); el momento en que, mientras pasea a su perro, ve o cree ver a un siniestro personaje encapuchado que a su vez pasea un macho cabrío (cuyo “rostro” no es sino una extraña variante de la máscara metálica con la cual la bruja Margaret Morgan fue sometida a suplicio durante su procesamiento, tal y como vemos en uno de los numerosos
flashes /
flashbacks sobre el pasado de Salem). No tardaremos en intuir que Heidi ha sido elegida para convertirse en la madre terrenal del Anticristo, pero lo interesante no reside en esa revelación (que, como ya hemos apuntado, ha sido abordada anteriormente por el cine fantástico en numerosísimas ocasiones), sino que el proceso satánico que acaba convirtiendo a Heidi en la enésima “novia del Diablo” va acompañado de una transformación de la película entera en una especie de macabro himno sin posibilidad de redención en honor a Satanás, y esa alteración se produce en virtud de un estudiado trabajo de puesta en escena, que va convirtiendo el film primero sutilmente, y luego a base de una serie de singulares excesos figurativos, en una suerte de pesadilla onírica para el espectador, equivalente a la que está sufriendo Heidi.






La radicalidad de la propuesta de
The Lords of Salem reside, por tanto, en su carácter de himno satánico que proclama el triunfo del Diablo sobre nuestro mundo y, en consecuencia, el fracaso de Jesucristo. Y lo hace mediante una contundente perversión de los signos cristianos, una blasfema representación de lo que podríamos denominar la anti-iglesia, haciéndolo además renunciando, expresa y coherentemente, a la convención del “final feliz”. He mencionado un primer apunte al respecto, la pesadilla herética de Heidi en la iglesia. Hay más: la inquietante secuencia en la que una poseída Heidi acaba entrando en esa “habitación prohibida” tan querida por todo relato gótico que se precie, el apartamento número 5, en cuyo oscuro interior refulge un crucifijo de neón al cual la muchacha rinde pleitesía; ese momento indescriptible en que Heidi flanquea una vez más el dintel de ese apartamento número 5…, encontrando al otro lado una “imposible” catedral satánica donde el Diablo, un pequeño y grotesco engendro, la aguarda en el altar para inseminarla con sus tentáculos (sic); el encadenado de escenas alucinógenas que supone el punto culminante de la posesión de Heidi, en un variado abanico de profanaciones que incluye a Heidi cabalgando a lomos del macho cabrío, repelentes figuras demoníacas ataviadas como sacerdotes católicos avanzando entre comitivas de hombres y mujeres desnudos tocados con máscaras de cerdo, o acariciando lúbricamente sus penes erectos (¡), y que culmina con esa imagen de Heidi convertida en una especie de “Virgen Puta”: la nueva madre de un nuevo mundo hecho a la medida del Mal (una madre sobre la que, se dice, flota el recuerdo de sus pasados excesos con las drogas y la promiscuidad: una mujer preparada, por tanto, para ser la
perfecta “novia del Diablo”).

Resulta indudable la audacia de Rob Zombie, como el más que probable rechazo desde distintos puntos de vista (que irán de los estrictamente religiosos a los cinematográficos) a una propuesta tan extrema como
The Lords of Salem. Pero lo mejor de la misma no reside ni se limita a esa valentía (o desvergüenza, según como se mire) a la hora de pervertir los signos del orden religioso establecido y proponer una alternativa satánica al mismo, sino en el rigor con que plantea y resuelve semejante discurso subversivo. Hacía tiempo que no veía una película fantástica en la que la mayoría de sus encuadres parecen construidos para situar al espectador en una dimensión no-real, o si se prefiere, no-realista, de tal manera que incluso aquellos instantes en los que la acción dramática se sitúa dentro del nivel de lo aparentemente cotidiano contienen, de un modo u otro, el germen o el estigma de la amenaza de lo sobrenatural. Me llama la atención, en este sentido, la notabilísima sobriedad de determinadas “apariciones”, que Zombie resuelve en virtud de un simple cambio de plano (por más que incurra, también hay que reconocerlo, en algún que otro convencional “golpe de música” destinado a favorecer el sobresalto del espectador). Pienso, por ejemplo, de qué manera esos planos generales de un Salem húmedo y nocturno, que vemos cuando Heidi va o viene de la emisora de radio, parecen tener su lógica continuidad en los planos del apartamento en penumbra donde la muchacha vive. De este modo, cuando se producen esas “apariciones” a las que me refiero –la bruja desnuda que entrevemos dentro de una habitación frente a la cual pasa Heidi, sin verla, mientras la cámara la sigue en
travelling lateral; la misma horrenda hechicera que vemos, en plano general, en un rincón de la cocina de Heidi sin que esta última sea consciente de dicha presencia; el plano que muestra al diminuto Demonio colocándose junto a la cama donde Heidi está durmiendo tras su pesadilla / experiencia extrasensorial e infernal—, Zombie parece sugerir así que el Mal forma parte tan intrínseca de nuestra realidad cotidiana que ni siquiera se presenta desde otro lugar oscuro y profundo: simplemente, está ahí. Basta con echar un vistazo para encontrárnoslo en nuestra propia vivienda. La idea es escalofriante, y el modo en que Zombie la resuelve, también.

es un relato que funciona, por tanto, por impregnación; a medida que avanza, hasta las secuencias aparentemente más tranquilas y relajadas se van cubriendo de una capa de insania. Pienso, en este caso, en las relacionadas con la casera de Heidi, la mencionada Sra. Lacy, y sus dos no menos siniestras amigas, Sonny (Dee Wallace) y Megan (Patricia Quinn), las modernas brujas de Salem que –siguiendo un patrón muy similar, hay que reconocerlo, al de los extraños vecinos de
La semilla del diablo— van sembrando de amenaza e incertidumbre todos los momentos en los que aparecen: la opresiva escena en la que toman el té con Heidi; la sangrienta resolución de aquélla en la que hacen otro tanto con un Francis Matthias que intenta meter las narices donde no le llaman; ese inquietante plano de la Sra. Lacy, justo al lado de Herman Whitey mientras este, patética y silenciosamente enamorado de Heidi, intenta que la chica le abra la puerta de su apartamento: Zombie no necesita nada, salvo el mencionado plano y la elipsis que se produce a continuación, para sugerirnos con toda certeza cuál habrá sido el trágico destino de Herman. Resulta, asimismo, imprevisible el modo como se llevan a cabo las manifestaciones del Mal, de tal forma que resulta muy estimulante la manera heterodoxa como el realizador juega con las convenciones del
fantastique, tomándose libertades que pueden molestar a los puristas del género, tal es el caso de la representación del Diablo (aquí un enano deforme y retorcido que nada tiene que ver con los estereotipos al uso), o el placer de recurrir a imágenes impactantes carentes de toda lógica y raciocinio (esa enorme criatura peluda y de largas uñas que se deja ver por unos instantes en el interior del apartamento número 5).

Por otro lado, y tal y como hemos señalado, Zombie rinde homenaje a sus ilustres antecesores –e, incluso, a ¡Méliès!: véanse las enormes fotografías que decoran el apartamento de Heidi—, pero no hace de ello un recurso de estilo, sino una respetuosa reutilización que no esconde los orígenes de lo que muestra y de cómo lo muestra, pero replanteándolo desde una perspectiva lo más novedosa posible (tal y como ya hizo, sin ir más lejos, en su aproximación al universo de John Carpenter cuando revisó la serie Halloween). Aparte del mencionado guiño a Polanski, hay que señalar una virtuosa secuencia construida de manera idéntica a otra, memorable, del
Drácula (Dracula, 1958) de Terence Fisher. Recordemos, en este último, la magnífica subversión de los modos narrativos convencionales dentro del cine fantástico de su época que se producía en la escena en la que veíamos al conde (Christopher Lee) amenazar al pie de una escalera a Mina (Melissa Stribling); Drácula avanza hacia su víctima, la cual retrocede, entrando en su dormitorio; el conde la alcanza, entra en la estancia y cierra la puerta a sus espaldas; en cualquier film fantástico de esa época, la acción se hubiese cortado (pudorosamente) aquí, pero Fisher se atrevía, en el plano siguiente, a colocar la cámara
dentro del dormitorio, prolongando la secuencia a fin de que presenciáramos casi todo lo que ocurrirá en esa estancia. En
The Lords of Salem, Zombie planifica una escena de una manera prácticamente idéntica: la ya mencionada de la entrada de Heidi en el tenebroso apartamento número 5: la cámara muestra, primero, los movimientos de la muchacha dirigiéndose hacia allí, y cómo la puerta se cierra a sus espaldas tan pronto ha entrado, pero luego se sitúa dentro del apartamento, para recoger lo que se produce allí. Como en las mencionadas apariciones de las brujas en el apartamento de Heidi, en
The Lords of Salem tan solo basta con flanquear una puerta para encontrarnos cara a cara con un horror sin límites.



Otro aspecto muy interesante de
The Lords of Salem reside en el peso dramático de la música, lo cual enlaza tanto con la trayectoria profesional del realizador al frente de los White Zombie, así como con el teórico papel del rock heavy como “música del Diablo”. ¿Puede verse en el hecho de que Heidi sea, además de una antigua consumidora de estupefacientes, una pinchadiscos en un programa especializado en música rock “fuerte”, otro signo de su inclinación natural hacia lo satánico? El erudito Francis Matthias acabará descubriendo –con la asesoría de su esposa, Alice (Maria Conchita Alonso), que es músico— que la referencia a los Señores de Salem que se encuentra en el misterioso vinilo que ha recibido Heidi forma parte de un antiguo pergamino donde se encuentra dibujado un pequeño pentagrama: unas pocas notas musicales que se repiten de manera constante y que no son sino las mismas que suenan, amenazadoras, en el vinilo, y sobre todo, en la colosal representación casi operística que llevarán a término en el teatro de Salem las nuevas brujas, Lacy, Sonny y Megan, convertidas en maestras de ceremonia de la llegada a nuestro mundo del hijo de Satanás (en lo que puede verse una nueva ironía macabra de Zombie en lo que se refiere a la asociación popular entre rock heavy y satanismo, el viejo aquelarre de las brujas con toscos instrumentos fabricados a mano y el moderno exorcismo de la música metálica). No por casualidad, las nuevas brujas de Salem, y junto a ellas la resucitada Margaret Morgan, anuncian la llegada del Anticristo por medio de un siniestro concierto de “música infernal” que, con malvada intención, Zombie visualiza convirtiendo el enorme escenario del teatro de Salem en una especie de revisión de los efectos luminosos del Steven Spielberg de
Encuentros en la tercera fase (Close Encounters of the Third Kind, 1977), y a los científicos fascinados de esta última en un ejército de poseídos dispuesto a extender el Nuevo Culto del hijo de Heidi… No puede haber otro final para una película de semejantes características que una (otra) amarga nota de escepticismo:
The Lords of Salem concluye con una serie de imágenes en blanco y negro de las calles de la ciudad y los exteriores del teatro acordonados por bomberos y policía, mientras la voz en off de la locutora de un espacio informativo de televisión nos informa que se ha desatado en el auditorio de Salem un pavoroso incendio, y que como consecuencia del mismo ha fallecido todo el público asistente a un concierto de rock que allí se celebraba. Un blanco y negro que, en el contexto de este relato, introduce una paradójica nota de “irrealidad” dentro de un film dominado por una “realidad” de colores alumbrados por el fuego del Infierno.







 Hay cosas que me han gustado bastante y otras no tanto... aún no me decanto.
Hay cosas que me han gustado bastante y otras no tanto... aún no me decanto.




 , con esas proclamas satánicas que tanto le gusta escribir y que me sacan los colores.
, con esas proclamas satánicas que tanto le gusta escribir y que me sacan los colores.