Willard empezó a recoger animales muertos en la carretera: perros, gatos, mapaches, zarigüeyas, marmotas y ciervos. Los cadáveres que estaban demasiado rígidos y descompuestos para desangrarlos los colgaba de las cruces y las ramas de los árboles que rodeaban el tronco. El calor y la humedad no tardaban en pudrirlos. El hedor hacía que Arvin y él tuvieran que aguantarse el vómito mientras permanecían de rodillas y pedían a gritos que el Señor se apiadara. Llovían gusanos de los árboles y de las cruces como si fueran goterones palpitantes de grasa blanca. El suelo alrededor del tronco estaba enfangado de sangre. La cantidad de insectos que se agolpaba a su alrededor se multiplicaba a diario. Los dos estaban cubiertos de picaduras de moscas, mosquitos y pulgas. Pese a que era agosto, Arvin empezó a ponerse camisas de franela de manga larga, guantes de trabajo y un pañuelo que le tapaba la cara. Los dos habían dejado de bañarse. Vivían de fiambre y galletas saladas que compraban en la tienda de Maude. A Willard se le puso una mirada dura y febril, y a su hijo le dio la impresión de que la barba apelmazada se le volvía gris de la noche a la mañana.
-Así es la muerte -le dijo en tono sombrío Willard una noche en que estaban los dos arrodillados junto al tronco pútrido y empapado de sangre-. ¿Es esto lo que quieres para tu madre?
-No, señor -dijo el chico.
Willard dio un puñetazo en la parte superior del tronco.
-¡Pues reza, me cago en la puta!
Arvin se quitó el pañuelo inmundo de la cara e inhaló profundamente la podredumbre. A partir de entonces dejó de intentar evitar la inmundicia, las oraciones interminables, la sangre putrefacta y los cadáveres descompuestos. Y, sin embargo, su madre seguía consumiéndose. Todo olía ya a muerte, hasta el pasillo que llevaba a su lecho de enferma. Willard empezó a cerrarle la puerta con llave y a decirle a Arvin que no la molestara.
-Necesita descansar -le dijo.






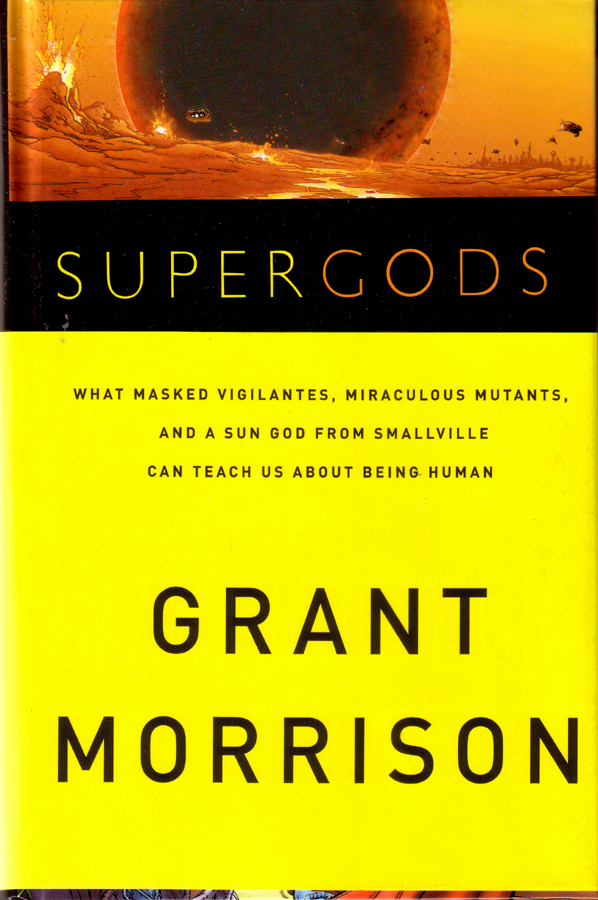





 ( te envio un MP tambien con más info por si te interesa)
( te envio un MP tambien con más info por si te interesa)


