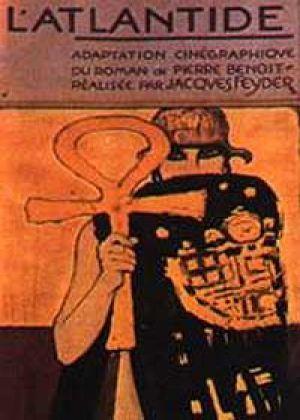Red Road, Andrea Arnold (2006)
Una solitaria encargada de un sistema de video-vigilancia en un barrio pobre de Glasgow detecta casualmente a través de las cámaras a un hombre de su pasado, alguien a quien preferiría olvidar. Aún así, comienza a seguir su pista con insistencia, hasta el punto de perseguirle en la vida real.
El debut de esta directora británica es un intrigante drama en torno a la obsesión, la culpa y el duelo, sobre unos personajes autodestructivos y acosados por sus errores que habitan su mundo carentes de expresión, sin apenas contexto al que aferrarnos para explicar sus actos, pero de quienes el relato nos irá dejando indicios, en principio de manera bastante confusa, hasta que llegamos a encajar y a entender sus difíciles circunstancias.
Crónica urbana de la degradación social, los suburbios más míseros y menos turísticos que imaginarse puedan de las islas británicas; de la gente que se encuentra a un paso de la delincuencia o de la indigencia, frente a quienes Arnold sostiene, sin embargo, una mirada próxima, cara a cara y sin condescendencia, incluso para con unos pedazos de escoria humana hacia quienes resulta difícil sentir empatía, en un paraje de monumentales bloques de edificios, apartamentos cutres, suciedad, abandono… sin el cual no se entiende una trama en la que seguimos, no sin cierto desasosiego, los avances de una mujer a la que sólo conocemos como observadores. Por otra parte, la cuestión de la vigilancia callejera, la extensión orwelliana del control y del panóptico más allá de los límites de la prisión, más bien parecen una excusa para explorar otras cuestiones.
Las imágenes captadas por los dispositivos de grabación, proyectadas en múltiples pantallas, seleccionadas y archivadas en video, plantean una fragmentación de lo real, un poco a lo “Blow up”; capas de realidad que vamos atravesando hasta alcanzar un núcleo de dolorosas verdades para las que nadie está preparado. En el fondo, película poco “dogma”, menos realista de lo que aparenta. Feísta, pero estilizada y con un cuidadoso manejo de las fuentes de luz y del color, que crean instantes de atmósfera algo etérea. Melodrama familiar, que sobre el papel daría para un telefilme y que añade a dicha especulación sobre el punto de vista un retrato de almas perdidas propio de un Egoyan, así como la conexión de estas con lo visceral y erótico. Pues en efecto, hay una sexualidad enrarecida que permea la película; reprimida, agobiante y desde luego incómoda, que culmina con una secuencia explícita, relacionada tal vez con un aislamiento e insensibilidad emocional, o un afán de hacerse daño, al margen de motivaciones más o menos retorcidas.
Existe una luz al final del camino, posibilidades de redención y un “corazón”, a fin de cuentas; un pobre perro enfermo sustituido por uno sano (de animales enfermos, domésticos, salvajes, va el asunto), un trazo de lirismo en forma de imprevista ráfaga de viento, aunque dure muy poco. Aceptar, o al menos tolerar a ese Otro horrible, como condición para asimilar y dejar ir, aceptando, no sin dificultad, lo horrible que uno a su vez lleva dentro.
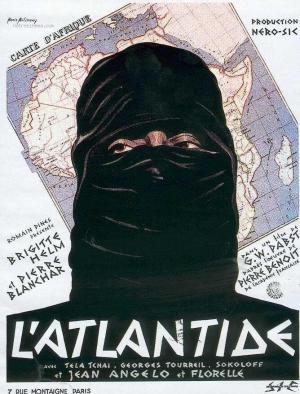
 www.filmaffinity.com
www.filmaffinity.com
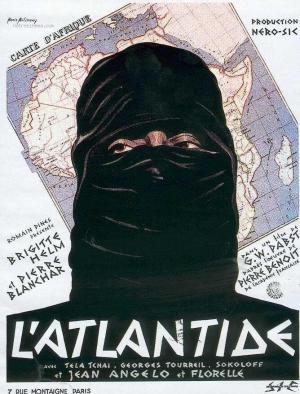

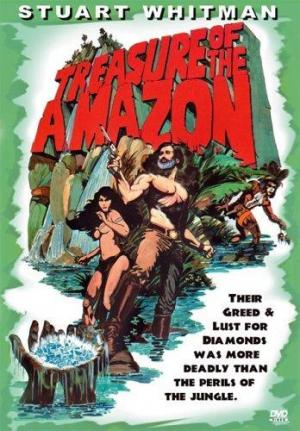



 ).
).