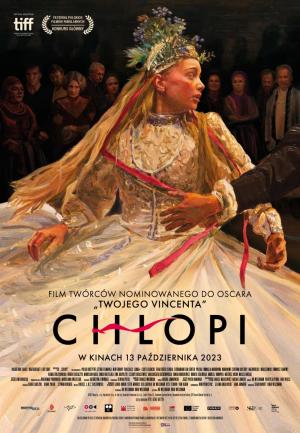Harkness_666
Son cuatro
A las nueve cada noche, de Jack Clayton (1968)
Siete hermanos que se quedan solos en el mundo tras la muerte de su madre deciden no decir nada, enterrar el cuerpo y seguir adelante con su vida, ya que temen ser separados y enviados a un orfanato. La madre, además de sus fuertes convicciones religiosas, les ha inculcado la idea de que, incluso después de morir, seguirá siempre a su lado...

Oscuro drama británico con ribetes de terror, sostenido en su mayor parte por sus intérpretes infantiles de distintas edades; cada niño, con su personalidad en ciernes, afronta la situación y la pérdida a su manera, con el recuerdo, o más aún, el espectro materno, muy presente aún. Película sobre el duelo, la superación y la comprensión de algo tan inescrutable como la muerte, un “coming on age” hacia la madurez que, en especial durante su primera parte, vendría a ser nada menos que un pequeño tratado antropológico.
Vemos el surgimiento de una comunidad humana aislada, más en el plano mental que físicamente (siguen yendo al cole y fingiendo vida normal) que desarrolla sus propias costumbres y roles, funda un ídolo al que aferrarse (las posesiones de la difunta a modo de reliquias), un espacio de lo sagrado que mantenga la unión, ofrezca sentido, respuestas, una ley que a veces puede ser arbitraria y cruel, reveladora tanto de un misterio como de esa entidad despiadada y sin nombre, que a veces calla cruelmente y a veces se manifiesta como lo peor que llevamos dentro. Un ídolo que, como cualquier otro, es susceptible de ser cuestionado, interpretado de según que formas… sin embargo la propuesta es lo bastante sugerente, en este sentido, como para ir más allá de la simple denuncia ramplona del fanatismo. Son los sesenta, época de cuestionamientos, de nuevas voces y perspectivas... surge aquí la cuestión de la inocencia no tan inocente, la mirada infantil entre ingenua y alucinada, así como la crítica a una realidad adulta que no sale muy bien parada.
La premisa parece digna de alguna comedia negra, y lo cierto es que no carece de cierta luminosidad a ratos, acompañada por un lírico tema musical de Georges Delerue donde destaca la flauta y que transmite esa fragilidad de los chiquillos. El trabajo de Clayton es igual de destacable, cuajado de detalles (ellos sentados a la mesa y con los pies que ni les llegan al suelo), atento a la composición, el espacio algo opresivo de la casa, con una secuencia de una incomodidad considerable como es la del “castigo” a la hermanita díscola...
La segunda mitad se convierte en un thriller cuando se presenta “Charlie” (Dirk Bogarde), buscavidas turbio de existencia disoluta que intentará aprovecharse, o eso parece, de los tiernos corderitos, a modo de encantador de serpientes. Figura, en definitiva, de resonancias diabólicas y mefistofélicas, que llevará a la degradación y a la desintegración de la sociedad. Pero una vez más, lo que podría haber caído en un trazo grueso y en lo ya visto (inevitable acordarse de “La noche del cazador”) deviene en una faceta humana insospechada; un ser corrompido, agotado, que pretendiendo ser superior, en cierto modo está igual de perdido y abandonado que todos. Desamparo y soledad, gente que busca su propio beneficio, falsa caridad… un plano final, con ese vecino que pasa junto al grupito sin enterarse o quererse enterar de nada, lo que lo dice todo. La violencia termina por estallar, las verdades más dolorosas salen a la luz, al igual que sobresalen incluso rasgos incestuosos; matar al padre, matar a Dios, y por fin, ser libres, dueños de un destino propio, pero siempre incierto.
Siete hermanos que se quedan solos en el mundo tras la muerte de su madre deciden no decir nada, enterrar el cuerpo y seguir adelante con su vida, ya que temen ser separados y enviados a un orfanato. La madre, además de sus fuertes convicciones religiosas, les ha inculcado la idea de que, incluso después de morir, seguirá siempre a su lado...
Oscuro drama británico con ribetes de terror, sostenido en su mayor parte por sus intérpretes infantiles de distintas edades; cada niño, con su personalidad en ciernes, afronta la situación y la pérdida a su manera, con el recuerdo, o más aún, el espectro materno, muy presente aún. Película sobre el duelo, la superación y la comprensión de algo tan inescrutable como la muerte, un “coming on age” hacia la madurez que, en especial durante su primera parte, vendría a ser nada menos que un pequeño tratado antropológico.
Vemos el surgimiento de una comunidad humana aislada, más en el plano mental que físicamente (siguen yendo al cole y fingiendo vida normal) que desarrolla sus propias costumbres y roles, funda un ídolo al que aferrarse (las posesiones de la difunta a modo de reliquias), un espacio de lo sagrado que mantenga la unión, ofrezca sentido, respuestas, una ley que a veces puede ser arbitraria y cruel, reveladora tanto de un misterio como de esa entidad despiadada y sin nombre, que a veces calla cruelmente y a veces se manifiesta como lo peor que llevamos dentro. Un ídolo que, como cualquier otro, es susceptible de ser cuestionado, interpretado de según que formas… sin embargo la propuesta es lo bastante sugerente, en este sentido, como para ir más allá de la simple denuncia ramplona del fanatismo. Son los sesenta, época de cuestionamientos, de nuevas voces y perspectivas... surge aquí la cuestión de la inocencia no tan inocente, la mirada infantil entre ingenua y alucinada, así como la crítica a una realidad adulta que no sale muy bien parada.
La premisa parece digna de alguna comedia negra, y lo cierto es que no carece de cierta luminosidad a ratos, acompañada por un lírico tema musical de Georges Delerue donde destaca la flauta y que transmite esa fragilidad de los chiquillos. El trabajo de Clayton es igual de destacable, cuajado de detalles (ellos sentados a la mesa y con los pies que ni les llegan al suelo), atento a la composición, el espacio algo opresivo de la casa, con una secuencia de una incomodidad considerable como es la del “castigo” a la hermanita díscola...
La segunda mitad se convierte en un thriller cuando se presenta “Charlie” (Dirk Bogarde), buscavidas turbio de existencia disoluta que intentará aprovecharse, o eso parece, de los tiernos corderitos, a modo de encantador de serpientes. Figura, en definitiva, de resonancias diabólicas y mefistofélicas, que llevará a la degradación y a la desintegración de la sociedad. Pero una vez más, lo que podría haber caído en un trazo grueso y en lo ya visto (inevitable acordarse de “La noche del cazador”) deviene en una faceta humana insospechada; un ser corrompido, agotado, que pretendiendo ser superior, en cierto modo está igual de perdido y abandonado que todos. Desamparo y soledad, gente que busca su propio beneficio, falsa caridad… un plano final, con ese vecino que pasa junto al grupito sin enterarse o quererse enterar de nada, lo que lo dice todo. La violencia termina por estallar, las verdades más dolorosas salen a la luz, al igual que sobresalen incluso rasgos incestuosos; matar al padre, matar a Dios, y por fin, ser libres, dueños de un destino propio, pero siempre incierto.


.jpg)